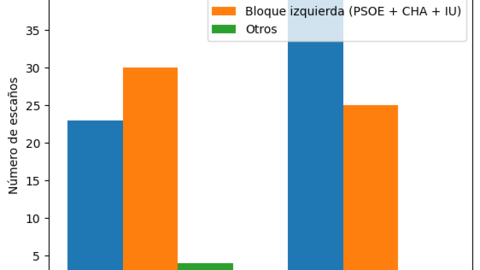Formalmente, nuestro sistema democrático cumple los estándares de una poliarquía competitiva en el sentido descrito por Robert Dahl: elecciones libres, pluralismo, sufragio universal, alternancia posible. Pero la calidad material de la representación, es decir, el grado en que el ciudadano identifica, controla y exige responsabilidad a su representante, es otra cuestión, ya que representar no es solo ocupar un cargo tras una elección, sino actuar en nombre de alguien de forma responsable ante él.
En España, el diseño de listas cerradas y bloqueadas refuerza el protagonismo de las direcciones de los partidos en la confección de candidaturas. El elector no escoge personas concretas más allá, en ocasiones, del cabeza de lista, sino paquetes cerrados e inalterables. El resultado es que la relación de dependencia política del cargo electo se orienta más intensamente hacia quien decide su inclusión en la lista, el partido, que hacia el votante anónimo, en quien reside la capacidad de decisión. Esto no es en sí una anomalía antidemocrática, pero sí es una consecuencia institucional del modelo adoptado que debilita y hasta hace a la larga desaparecer el vínculo representativo entre electos y electores.
Conviene recordar que el artículo 6 de la Constitución reconoce a los partidos como instrumentos fundamentales de participación política. No se trata, por tanto, de erosionar la democracia de partidos, sino de perfeccionarla. Tampoco de confundir representación con mandato imperativo, prohibido por el artículo 67.2 del texto constitucional. Pero sí es necesario reivindicar, como defendió Edmund Burke, que el representante no sea un mero delegado, sino un fiduciario que ejerce su juicio. En todo caso, esa autonomía exige, como contrapeso, mecanismos eficaces de responsabilidad ante el elector.
La pregunta de fondo es si nuestro sistema genera incentivos suficientes para esa responsabilidad. En términos de rendición de cuentas, la misma se produce de manera vertical, ante el votante, básicamente cada cuatro años y de forma agregada, al montón -podríamos decir- identificado bajo unas siglas, pero sin capacidad de diferenciar trayectorias individuales dentro de la lista. El premio o castigo es colectivo y difuso.
Existen alternativas intermedias que no implican una ruptura constitucional. Las listas desbloqueadas permitirían alterar el orden de los candidatos, introduciendo un incentivo reputacional de naturaleza individual. Este sistema no resolvería todos los problemas, pero modificaría seguramente la lógica interna del sistema. Así mismo, modelos mixtos como el alemán, que combinan representación proporcional con distritos uninominales de modo que parte del parlamento se eligiera mediante una relación territorial directa, podrían facilitar la identificación del diputado por sus electores, rompiendo la paradoja española de que ese elemento territorial sea herramienta exclusiva de sectores nacionalistas y una intoxicación interesada del propio sistema. La labor es analizar y aplicar modelos que mejoren la calidad democrática.

Conviene, no obstante, evitar idealizaciones: el sistema alemán mantiene una fuerte disciplina de partido y la proporcionalidad final depende del voto de lista. No elimina el papel central de las organizaciones políticas, pero sí lo equilibra con una legitimidad personal directa. Y es que, como mostró Arend Lijphart en su análisis comparado de democracias mayoritarias y consensuales, ningún sistema resuelve por sí solo el dilema entre gobernabilidad y representatividad. Se trata siempre de ajustar equilibrios, algo que, en todo caso, es función de cualquier modelo democrático, el menos imperfecto de todos.
Más allá del sistema electoral, la cuestión afecta a la estructura interna de los partidos. Peter Mair ya advirtió del riesgo de partidos que se “vacían” socialmente mientras se profesionalizan institucionalmente. Procesos internos más transparentes, primarias con garantías reales, supervisión independiente y mayor apertura a la sociedad pueden reforzar la legitimidad de origen de quienes concurren a las elecciones. Y con ello legitimar también a sus propios partidos como organizaciones vehiculares de la representación.
A todo lo anterior deben sumarse mecanismos estables y permanentes de evaluación de políticas públicas, transparencia activa y consultas que, aunque no vinculantes, informen decisiones de gran impacto. La representación no se agota así en el acto electoral, sino que se convierte en una relación continuada.
La cuestión, en definitiva, no es técnica en sentido estricto, sino profundamente democrática: ¿queremos parlamentos integrados por delegados cuya principal racionalidad sea la disciplina interna, o por representantes cuya carrera dependa en mayor medida del juicio de sus electores? La democracia representativa no consiste en sustituir la voluntad popular por la voluntad de las élites partidarias, sino en articular institucionalmente la soberanía ciudadana.
Reformar no implica deslegitimar lo existente. Implica reconocer que toda arquitectura institucional genera incentivos y que estos pueden ajustarse para reforzar la confianza pública. Si el objetivo es reducir el desapego y fortalecer la responsabilidad política, el debate sobre el vínculo entre representante y representado no es accesorio: es nuclear.
Por ahí debería comenzar cualquier agenda reformista que aspire a dotar a nuestra democracia no solo de estabilidad formal, sino de una representación más auténtica y exigible: más democrática.