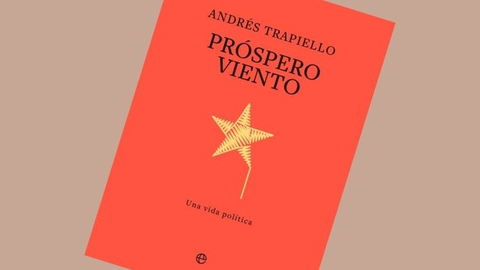Porque sí, hay un salto. Un salto no: un abismo más grande que la caravana de la AP-7 un domingo de operación retorno, pero sin panel luminoso advirtiendo del colapso. En la ESO todo es suave, fácil, amable. Los profesores repiten lo importante mil veces, los alumnos hacen lo justo, o directamente nada (en modo ahorro de energía permanente), y todos avanzan felizmente hacia el título final como quien pasea con un helado de vainilla.
En esa etapa, la cultura del esfuerzo ni está de moda ni se considera especialmente valiosa: se promociona casi automáticamente, se evita el suspenso por sistema y el mensaje que cala es que el trabajo constante es opcional, no necesario. EL esfuerzo, cuando aparece, lo hace casi como un elemento decorativo, algo que se menciona de pasada pero que rara vez se exige de verdad.
Pero llega Bachillerato y… ¡Sorpresa amigos! La misma persona que no podía recordar entregas de Medio Natural ahora se encuentra con exámenes que parecen diseñados por un comité secreto de opositores frustrados. Les dicen: “Tranquilos, entra esto y esto otro, esa parte del tema no”. Y luego en el examen les preguntan:
- Tres ejercicios que jamás explicaron.
- Dos que parecen sacados de un manual universitario de 1993 (de cuando se estudiaba)
- Una pregunta que está claro que el profesor decidió a las 3 de la mañana bajo la influencia de café y resentimiento.
Todo ello, eso sí, “para preparar la Selectividad”.
Porque aquí viene la gran paradoja del sistema: no se prepara al alumnado para aprender, sino para aprobar un día concreto de junio. Marketing puro. La tasa de aprobados es la nueva puntuación del colegio en Google Maps. “¡95% de aprobados en Selectividad!”, dicen orgullosos. Luego preguntas: “¿Y saben hacer una derivada sin llorar?” y la conversación se diluye como una aspirina efervescente.
Mientras tanto, llevamos años viendo el resultado final: estudiantes que han pasado la ESO flotando como astronautas en gravedad cero, aterrizan en Bachillerato como si les cortaran el oxígeno y, cuando llegan a una Ingeniería se dan cuenta de que la metáfora espacial continúa… porque están perdidísimos en la galaxia.
Suspensos, frustraciones, sensación de ser incapaces… Y entonces aparece esa pregunta que ningún político, ningún experto de plató y ningún folleto escolar parece querer responder: ¿Para qué carajo les hemos preparado todos estos años? Porque no ha sido para pensar. Ni para afrontar estudios superiores. Ni para adquirir hábitos ni gestionar el esfuerzo. Ni para aprender qué es lo único realmente útil en la vida. Les hemos preparado, con la mejor de las intenciones y el peor de los sistemas, para navegar por cursos fáciles sin adquirir conocimientos reales y para, luego, exigirles que escalen una pared vertical sin arnés.
El resultado es la cultura del sprint final: meses de calma, poco rigor y expectativas bajas, seguidos de un Bachillerato que de repente exige disciplina y hábitos que nunca se han entrenado. Es como pedirle a alguien que corra una maratón cuando lo más parecido al deporte que ha hecho en cuatro años es caminar del pupitre a la puerta cuando toca el timbre.
Y cuando se estrellan, encima se les culpa: “Es que no se esfuerzan.” “Es que ven mucho TikTok.” “Es que esta generación…” La generación, curiosamente, siempre es la culpable. Nunca el sistema. Nunca la incoherencia entre etapas educativas. Nunca los planes de estudio que todos critican pero nadie revisa. Nunca las expectativas absurdas.
Yo, que tengo un hijo en Bachillerato y otro en Ingeniería, veo lo que nadie cuenta: la falta de preparación estructural, no de voluntad individual. Porque voluntad tienen, a veces mucha, a veces envuelta en bufidos (las más) y dramatismo adolescente, pero la hay. Lo que no tienen son bases sólidas. Lo que no tienen es un sistema que de verdad los acompañe en el crecimiento intelectual. Lo que tienen es un embudo gigantesco disfrazado de mérito. Quizás es hora de decirlo sin eufemismos: si el 90% de un curso están sufriendo no es problema de los niños. Es un problema de diseño.
Y mientras nadie lo arregla, aquí seguimos madres, padres y estudiantes intentando sobrevivir al Bachillerato como si fuera una serie de Netflix: con tensión, giros inesperados y una incertidumbre constante sobre si habrá renovación para la siguiente temporada. Porque al final no es una cuestión de niños blandos sino de adultos que diseñan mal las reglas del juego.